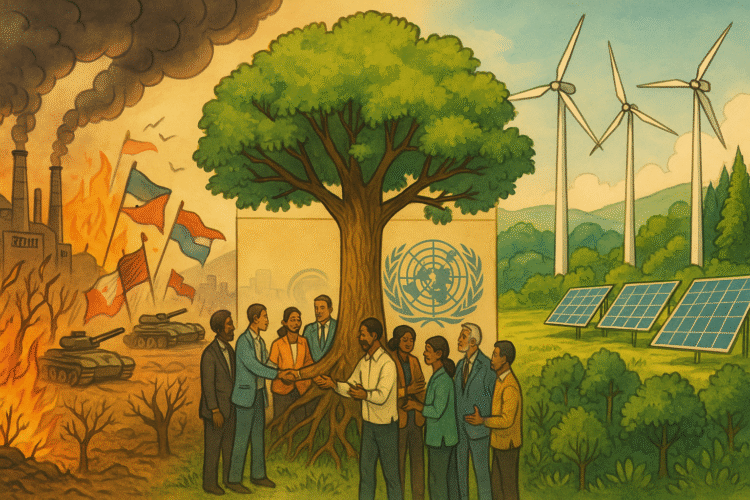Brexit, Donald Trump, COVID-19, la guerra de Rusia contra Ucrania, Trump 2.0: Durante la década transcurrida desde la firma del acuerdo climático de París, los debates sobre el calentamiento global se han vuelto más acalorados y, con demasiada frecuencia, más deshonestos. Fui testigo de ello como director de Greenpeace Internacional, trabajando con científicos ambientales y activistas climáticos sobre el terreno, y como secretario de Estado de Alemania para la política climática y enviado especial para la acción climática internacional.
El Acuerdo de París es un acuerdo que todos los países, ya sean productores de combustibles fósiles, estados insulares o las economías más ricas del mundo, negociaron y ratificaron en tiempo récord. Combina la medición y el monitoreo efectivos con la flexibilidad para que los países determinen y diseñen sus propios planes para enfrentar el cambio climático. Cada cinco años, se les pide a todos los gobiernos que hagan más. Hasta ahora, y para sorpresa de muchos, la gran mayoría de los gobiernos lo han hecho.
Para apreciar la eficacia del Acuerdo de París, basta con considerar que las energías renovables representaron el 92,5% de toda la nueva capacidad eléctrica instalada en 2024, o que el 75% de la nueva energía eólica y solar fotovoltaica (FV) ofrece ahora energía más económica que el carbón, el gas y el petróleo existentes. Todo esto era inimaginable en 2015.
Esta aceleración de la transición verde se está produciendo bajo diversos sistemas políticos y modelos económicos, lo que demuestra que la energía limpia no es una cuestión ideológica. Los países están adoptando las energías renovables porque funcionan: impulsan el crecimiento, mejoran la competitividad, reducen la volatilidad de los precios de la energía y mejoran la calidad de vida.
Es cierto que el mundo no va por buen camino para cumplir sus objetivos climáticos, y los efectos devastadores del calentamiento global se están manifestando más rápido de lo que muchos anticipamos. Pero el innegable progreso desde 2015 da motivos para esperar que se puedan lograr más avances.
Pero también es evidente que el Acuerdo de París se enfrenta a sus mayores desafíos. La guerra, los conflictos y las finanzas públicas en crisis (en parte debido a los enormes costes de la pandemia) están generando cautela en los gobiernos. El orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial se está tambaleando hasta sus cimientos.
Esta semana se presenta una importante prueba para el Acuerdo de París en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde todos los países presentarán sus planes climáticos nacionales. Este proceso culminará en Belém, Brasil, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) a finales de este año. A pesar del deprimente estado actual de los debates sobre el clima, soy optimista de que el espíritu colectivo forjado durante la última década está trabajando ahora, discreta pero decididamente, para consolidar y aprovechar los avances logrados.
Los brasileños lo llaman mutirão, lo cual es difícil de traducir. Yo lo veo como “unirse” para abordar un problema. A medida que los incendios se propagan, las sequías se intensifican y las inundaciones arrasan hogares en todo el mundo, eso es lo que debemos hacer.
Es comprensible que los intereses de los combustibles fósiles, y la administración Trump, no deseen nada parecido. No han pasado por alto la reestructuración de la economía global, y aunque parecen sorprendidos y preocupados de que avance más rápido de lo que anticiparon, no están dispuestos a aceptar su inevitable declive con los brazos cruzados. Después de todo, la administración Trump está trabajando arduamente para recuperar los combustibles fósiles y destruir no solo la energía limpia de Estados Unidos, sino también la competencia verde extranjera del carbón y el petróleo estadounidenses.
Esto convierte a la COP30 en un momento clave donde los líderes deben confirmar, intensificar y acelerar sus compromisos con el acuerdo climático de París. Esto implica renovar el compromiso de cumplir los objetivos de la COP28 de modernizar los sistemas energéticos, abandonar los combustibles fósiles y ampliar las energías renovables. Significa reducir la deforestación a cero para 2030. Y significa alcanzar los objetivos acordados en materia de financiación climática. Los inversores necesitan saber dónde invertir.
Si los planes nacionales de cada país no logran, en conjunto, mantener el calentamiento global por debajo del objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París (con respecto a los niveles preindustriales), los líderes deben comprometerse a reducir la brecha con los medios disponibles. Sin embargo, para lograr una transición energética justa es necesario diseñar un paquete de soluciones específicas para redes, almacenamiento y sistemas de energía renovable autóctonos, a la vez que se exhorta a los productores y consumidores de combustibles fósiles a acelerar la transición hacia su eliminación.
Sin duda, esto requerirá un nuevo mecanismo de financiamiento para que los países puedan invertir en la conservación forestal. La propuesta del Mecanismo Bosques Tropicales Para Siempre de Brasil podría ser un punto de inflexión. También requerirá que los países ricos se comprometan a al menos duplicar, si no triplicar, su financiamiento para la adaptación. Y los bancos regionales y el Banco Mundial deberían comprometerse a integrar medidas de resiliencia en todos los proyectos de infraestructura.
Esta es una gran oportunidad para que Brasil consolide su legado como defensor de las comunidades más vulnerables de todos los países. El presidente brasileño , Luiz Inácio Lula Da Silva, puede garantizar que se le recuerde no solo en su país por sacar a millones de personas de la pobreza, sino también por proteger a nuestros descendientes de la destrucción ecológica y económica.
*Jennifer Morgan, exsecretaria de Estado alemana y enviada especial para la acción climática internacional, es exdirectora ejecutiva internacional de Greenpeace Internacional.
*Derechos de autor: Project Syndicate, 2025. www.proejct-syndicate.org